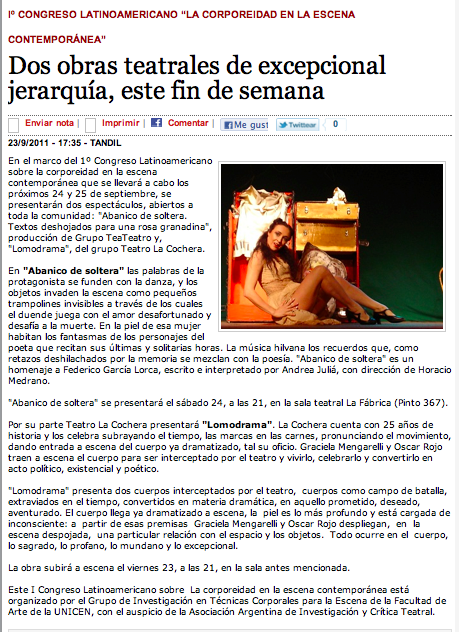ENTREVISTA A LA COMPAÑIA : LA COCHERA
Por Belén Cotine
"Lomodrama", 25 años en el cuerpo
Teatro La Cochera presentará esta noche, desde las 21, en la sala teatral La Fábrica (Pinto 367) la obra "Lomodrama", en el marco del 1º Congreso Latinoamericano "La corporeidad en la escena contemporánea" que se está llevando a cabo desde esta mañana.
Oriundo de Córdoba, La Cochera fue creado por Paco Giménez en 1984, convirtiéndose en un genuino producto estético cordobés. Su singularidad artística es inseparable del imaginario de Córdoba, y al mismo tiempo se liga históricamente a otras teatralidades latinoamericanas.
Centro de una intensa actividad teatral, "La Cochera" ha nucleado, formado y fogueado a jóvenes teatristas, convirtiéndose en una usina de creación bajo la inspiración de su creador.
Graciela Mengarelli y Oscar Rojo protagonizan "Lomodrama", obra con la que se encuentran celebrando 25 años de historia. En esta entrevista, se refieren a los comienzos y al camino recorrido, afianzando una identidad propia dentro de la escena nacional y regional.
¿Cómo nació La Cochera?
Graciela Mengarelli: volví a Argentina en 1984, luego de un largo exilio, para participar de un curso internacional de teatro. Creo que aquel acontecimiento se transformó en hito en un momento que marcaba una etapa inaugural: la recuperación de la democracia, de la calle como espacio de pertenencia que comenzó a poblarse con grupos de estéticas muy diferentes pero que trabajaban en la definición de una identidad teatral propia. Hicimos con Paco Giménez un trabajo complejo, desde la concepción de un colectivo. Yo había trabajado con él en Teatro La Chispa, donde hacíamos teatro político y nos valíamos de recursos muy sencillos, apelando a lo que entonces llamábamos "la riqueza de la pobreza". Por entonces, se respiraba una libertad incipiente en distintos espacios, sobre todo en el trabajo que se llevaba a cabo en los barrios, con los cuales comenzábamos a trabar relación. La dictadura cercenó este crecimiento y, ya de regreso, fue difícil reencontrarnos en ese lugar.
¿Cómo definieron una identidad teatral propia?
Veníamos de ver distintos mundos, nos habíamos nutrido de otras experiencias y lenguajes, habíamos crecido... No obstante, la recuperación del espacio de construcción teatral nos permitió también retomar un modo de trabajar a partir del cual recibíamos distintas interpretaciones del hecho teatral y creo que ésa fue la sustancia de La Cochera: un receptáculo de gente suelta que estaba reducida, cercenada por los efectos destructivos de la dictadura, que adolecía de una tremenda represión en los cuerpos pero, no obstante, detentaba una libertada creativa pasible de canalizarse en un nuevo proyecto. Y en aras de ese nuevo proyecto nos permitimos todo.
Volver a casa supuso generar una nueva teatralidad más cercana. No obstante, no fue un camino fácil. Era complejo descubrir en ese trabajo innovador la posibilidad de construir una dramaturgia en sí misma, rompiendo antiguos moldes.
¿Cómo reaccionó el primer público de La Cochera?
Costó muchísimo adaptarse a esta mirada: aún hoy los teatristas optan por no meterse con el cuerpo, es decir, elegir una mirada elusiva, una dramaturgia que sólo se limite a la enunciación de aquellos aspectos que tienen que ver con lo estrictamente corporal. Sin embargo, hacia los 90, La Cochera atravesó por un próspero período de crecimiento y adhesión.
En la actualidad, ¿cómo trabaja el grupo?
En principio, nunca arrancamos tomando como base un texto escrito para teatro. El abordaje de la palabra se aplica desde otro lugar. Generamos teatralidad desde otros tópicos menos explorados por otras dramaturgias y creo que ése sigue siendo el gran desafío del grupo. Por esa razón, "Lomodrama" es la obra con la que hemos decidido celebrar nuestros primeros 25 años, porque nos permite "pelar" todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, de volcar en el escenario aquellas pautas que revolucionaron los primeros encuentros, que marcaron un estilo de trabajar, más tarde, en las clases. Nos metemos con el cuerpo, lo interceptamos, lo celebramos, lo denunciamos, lo convertimos en un acto poético. Creo que La Cochera ha logrado, con mucho mérito, potenciar todas las subjetividades en aras de un trabajo colectivo que pone de manifiesto la enorme productividad teatral del grupo. Y en esto tiene mucho que ver el profesionalismo y la sensibilidad de Paco Jiménez, quien es capaz de permitir que florezcan las individualidades de cada actor o actriz sin que por ello se desdibuje el recurso colectivo, el propósito último de mostrar ciertos relatos del cuerpo de un modo totalmente directo.
ENTREVISTA A CARLOS FOS
Por Belén Cotine
¿Cuál es la temática predominante en su nuevo libro?
En mis dos últimos libros que aparecieron este año trabajo sobre el teatro obrero, expresión estético política que utilizaron socialistas combativos y anarcosindicalistas para difundir sus ideas. Me he enfocado en los militantes inorgánicos, aquellos que en condiciones complejas eligieron transformarse en artistas aficionados. Presentar trozos de un proyecto concretado a lo largo de un cuarto de siglo debe entenderse como un aporte más a la visibilización de una propuesta poco o parcialmente trabajada. Contar con los testimonios de decenas de trabajadores- artistas libertarios, productores de un teatro político pensado como vehículo de un ideario claro, puede convertirse en un elemento más para entender una etapa de la historia de nuestra derrotero dramático. El repensar lo identitario, (ya alejados de considerarlo como un bloque monolítico rastreable en un pasado mítico inexistente), como una multiplicidad de voces cambiantes en un mundo de fronteras porosas, es uno de los tópicos más transitados. Estas posiciones, poco funcionales a las voces de la tradición académica, se repiten y los textos que promueven desde las distintas ciencias sociales se apilan en los estantes de las librerías. El interés manifestado por los investigadores no siempre logra su objetivo de movilizar a la comunidad hacia el pensamiento crítico sobre su estado de cosas. Muchas de las ofertas son generadas por el mercado editorial y, por lo tanto, se muestran epidérmicas y con un tratamiento espasmódico de los temas que abordan. Por supuesto, el teatro no podía quedar ajeno a este fenómeno y aparecen aproximaciones de análisis sobre períodos o poéticas poco frecuentadas, visitadas hoy desde perspectivas multidisciplinarias. Asimismo, se revisan materiales ya transitados con miradas acríticas o con instrumentos teóricos hoy superados como propulsores de verdades incuestionables. He elegido discutir esas verdades desde los documentos y concretar un paseo por el compromiso de los sectores marginales del teatro anarquista, expresión que no responde a una estética originaria, sino a un modelo de creación, recepción y circulación particular. Una vez más intento considerar a la identidad como un elemento elástico, mutable ante los avances de elementos con tendencias a la tabla rasa, aunque resistente al mismo tiempo a los mismos.
¿Cuál considera que es el escenario del teatro argentino actual?
En la actualidad el campo teatral vive un convivio de micropoéticas, fruto del quiebre del discurso producido en los años 90. Este estado de cosas ha permitido la coexistencia de propuestas estéticas muy diferentes y la hibridación de muchas de ellas en aras de una síntesis original. En los espacios liminales han nacido expresiones teatrales que encuentran legitimidad antes inconcebible. Se han transformado las formas de producción y aquellas viejas trincheras que delimitaban a los creadores pertenecientes a los sistemas de producción oficial, empresarial e independiente son hoy porosas. Una sociedad que agrede al cuerpo, lo hace objeto, lo quiere domesticar ha generado manifestaciones teatrales de resistencia, muy distintas unas de otras. No podemos pensar al teatro actual con las antiguas categorías. Esa riqueza es un desafío para el investigador y también para el hacedor, porque lo compromete a un estudio y perfeccionamiento constante. Ambos deben complementarse, dialogar, crecer juntos. La investigación teatral se aparta del texto para acercarse al cuerpo que le da vida. Tradicionalmente, el cuerpo humano, nuestro cuerpo, se convierte en el verdadero sitio para la creación y la verdadera materia prima. Es un lienzo en blanco, un instrumento musical, y libro abierto; una carta de navegación y mapa biográfico; es la vasija para nuestras identidades en perpetua transformación; el icono central del altar, por decirlo de alguna manera. Una apropiación del cuerpo lanzado, sin cálculos, sin maquillajes, cuerpo pleno y desnudo. Crear y analizar desde la restauración de la fiesta teatral, una actitud que nos obliga a alejarnos de la comodidad de lo conocido. Una escena que no tolera homogeneización, que en dosis cada vez mayores, regresa a la celebración cuasi sacra de la que nació. Y vuelve al cuerpo, con su ritmo y poética propia, que lo necesita como depositario de la creación misma. Memoria, rescate, actor, teatro. Palabras que en una escena se aúnan para promover rutas alternativas, sin pretensiones de verdad, sin deseos de reiterar una moda pasajera como títere de un mundo propicio a la despersonalización y al desprecio por la memoria. Palabras que guardan secretos necesarios, a la espera de ser interpelados. Cuerpo, que también es el centro absoluto de nuestro universo simbólico –un modelo en miniatura de la humanidad y, al mismo tiempo, es una metáfora del cuerpo sociopolítico más amplio. El actor, si es capaz de establecer todas estas conexiones frente a un público, con suerte otros también las reconocerán en sus propios cuerpos. Un actor, mil actores, que adquieren en esta particular cartografía escénica actual un atajo que los arranca del inmovilismo y los impulsa al borde de sus capacidades creativas. Es un período de multiplicidad de voces, con pocas certezas. Y debe vivirse como una gran oportunidad de desarrollo.
A través de una disciplina como la antropología cultural, ¿es posible reconstruir -aunque sea parcialmente- el panorama teatral de la región?
Los conceptos de autoridad, como puntos de referencia unívoca y monolítica, han dejado en los últimos años lugar a una búsqueda de visiones múltiples no excluyentes, que enriquecen cualquier producto teórico final. Es imprescindible contar con todas las herramientas científicas posibles, para acometer la laboriosa tarea de recorrer un heterogéneo e inquietante derrotero dramático. Recientemente, esta necesidad fue entendida y los estudiosos del fenómeno teatral fueron capaces de superar estrechas y repetitivas miradas, para elegir un camino que exige de ópticas profundas y multidisciplinarias. Este criterio también ha sido adoptado por muchos creadores, que abandonando cierto diletantismo, se lanzaron a un estudio serio de diferentes estéticas poco transitadas. Uno de estos senderos, que tímidamente comienzan a ser transitados es el de las expresiones rituales de las comunidades prehispánicas en nuestro continente. La antropología surge como un auxiliar eficaz en esta tarea de recuperar discursos relegados, sumergidos en las fiestas, concebidas como lugar de articulación, convivio e intercambio.
Estos encuentros (me refiero al congreso) ¿son vitales a la hora de repensar viejos paradigmas y avanzar sobre nuevos debates en torno al lenguaje teatral actual?
Los encuentros de tipo son fundamentales para la circulación de nuevas herramientas de análisis y para el debate generador de conocimiento original, como síntesis de lo aportado desde la praxis escénica y el estudio de la misma. Los viejos discursos diletantes o esquemáticos han dejado lugar a una búsqueda de visiones múltiples no excluyentes. Estamos viviendo en Latinoamérica un fenómeno interesante desde el área de la investigación. Ya no se trata de copiar o adaptar bases epistemológicas europeas, muchas veces incapaces de satisfacer nuestra pesquisa. Por el contrario, se están instrumentando bases epistemológicas propias, sin caer en chauvinismos baratos, pero con el poder de interpretar los productos locales. Productos artísticos que provienen del trueque, de la articulación de diversos esquemas míticos. Desde estas posiciones revisamos los viejos paradigmas y nos alejamos de cánones impuestos acríticamente. El objetivo no es pretender agotar el objeto de estudio, sino actualizar y ampliar los instrumentos con que contamos para dar respuestas concretas a nuevos y genuinos interrogantes, siempre mejorables en próximas visitas. El pensarnos, nos aleja de los criterios caducos y sin aplicación válida a la comprensión de las nuevas expresiones escénicas.
Septiembre de 2011
¿Cuál es la temática predominante en su nuevo libro?
En mis dos últimos libros que aparecieron este año trabajo sobre el teatro obrero, expresión estético política que utilizaron socialistas combativos y anarcosindicalistas para difundir sus ideas. Me he enfocado en los militantes inorgánicos, aquellos que en condiciones complejas eligieron transformarse en artistas aficionados. Presentar trozos de un proyecto concretado a lo largo de un cuarto de siglo debe entenderse como un aporte más a la visibilización de una propuesta poco o parcialmente trabajada. Contar con los testimonios de decenas de trabajadores- artistas libertarios, productores de un teatro político pensado como vehículo de un ideario claro, puede convertirse en un elemento más para entender una etapa de la historia de nuestra derrotero dramático. El repensar lo identitario, (ya alejados de considerarlo como un bloque monolítico rastreable en un pasado mítico inexistente), como una multiplicidad de voces cambiantes en un mundo de fronteras porosas, es uno de los tópicos más transitados. Estas posiciones, poco funcionales a las voces de la tradición académica, se repiten y los textos que promueven desde las distintas ciencias sociales se apilan en los estantes de las librerías. El interés manifestado por los investigadores no siempre logra su objetivo de movilizar a la comunidad hacia el pensamiento crítico sobre su estado de cosas. Muchas de las ofertas son generadas por el mercado editorial y, por lo tanto, se muestran epidérmicas y con un tratamiento espasmódico de los temas que abordan. Por supuesto, el teatro no podía quedar ajeno a este fenómeno y aparecen aproximaciones de análisis sobre períodos o poéticas poco frecuentadas, visitadas hoy desde perspectivas multidisciplinarias. Asimismo, se revisan materiales ya transitados con miradas acríticas o con instrumentos teóricos hoy superados como propulsores de verdades incuestionables. He elegido discutir esas verdades desde los documentos y concretar un paseo por el compromiso de los sectores marginales del teatro anarquista, expresión que no responde a una estética originaria, sino a un modelo de creación, recepción y circulación particular. Una vez más intento considerar a la identidad como un elemento elástico, mutable ante los avances de elementos con tendencias a la tabla rasa, aunque resistente al mismo tiempo a los mismos.
¿Cuál considera que es el escenario del teatro argentino actual?
En la actualidad el campo teatral vive un convivio de micropoéticas, fruto del quiebre del discurso producido en los años 90. Este estado de cosas ha permitido la coexistencia de propuestas estéticas muy diferentes y la hibridación de muchas de ellas en aras de una síntesis original. En los espacios liminales han nacido expresiones teatrales que encuentran legitimidad antes inconcebible. Se han transformado las formas de producción y aquellas viejas trincheras que delimitaban a los creadores pertenecientes a los sistemas de producción oficial, empresarial e independiente son hoy porosas. Una sociedad que agrede al cuerpo, lo hace objeto, lo quiere domesticar ha generado manifestaciones teatrales de resistencia, muy distintas unas de otras. No podemos pensar al teatro actual con las antiguas categorías. Esa riqueza es un desafío para el investigador y también para el hacedor, porque lo compromete a un estudio y perfeccionamiento constante. Ambos deben complementarse, dialogar, crecer juntos. La investigación teatral se aparta del texto para acercarse al cuerpo que le da vida. Tradicionalmente, el cuerpo humano, nuestro cuerpo, se convierte en el verdadero sitio para la creación y la verdadera materia prima. Es un lienzo en blanco, un instrumento musical, y libro abierto; una carta de navegación y mapa biográfico; es la vasija para nuestras identidades en perpetua transformación; el icono central del altar, por decirlo de alguna manera. Una apropiación del cuerpo lanzado, sin cálculos, sin maquillajes, cuerpo pleno y desnudo. Crear y analizar desde la restauración de la fiesta teatral, una actitud que nos obliga a alejarnos de la comodidad de lo conocido. Una escena que no tolera homogeneización, que en dosis cada vez mayores, regresa a la celebración cuasi sacra de la que nació. Y vuelve al cuerpo, con su ritmo y poética propia, que lo necesita como depositario de la creación misma. Memoria, rescate, actor, teatro. Palabras que en una escena se aúnan para promover rutas alternativas, sin pretensiones de verdad, sin deseos de reiterar una moda pasajera como títere de un mundo propicio a la despersonalización y al desprecio por la memoria. Palabras que guardan secretos necesarios, a la espera de ser interpelados. Cuerpo, que también es el centro absoluto de nuestro universo simbólico –un modelo en miniatura de la humanidad y, al mismo tiempo, es una metáfora del cuerpo sociopolítico más amplio. El actor, si es capaz de establecer todas estas conexiones frente a un público, con suerte otros también las reconocerán en sus propios cuerpos. Un actor, mil actores, que adquieren en esta particular cartografía escénica actual un atajo que los arranca del inmovilismo y los impulsa al borde de sus capacidades creativas. Es un período de multiplicidad de voces, con pocas certezas. Y debe vivirse como una gran oportunidad de desarrollo.
A través de una disciplina como la antropología cultural, ¿es posible reconstruir -aunque sea parcialmente- el panorama teatral de la región?
Los conceptos de autoridad, como puntos de referencia unívoca y monolítica, han dejado en los últimos años lugar a una búsqueda de visiones múltiples no excluyentes, que enriquecen cualquier producto teórico final. Es imprescindible contar con todas las herramientas científicas posibles, para acometer la laboriosa tarea de recorrer un heterogéneo e inquietante derrotero dramático. Recientemente, esta necesidad fue entendida y los estudiosos del fenómeno teatral fueron capaces de superar estrechas y repetitivas miradas, para elegir un camino que exige de ópticas profundas y multidisciplinarias. Este criterio también ha sido adoptado por muchos creadores, que abandonando cierto diletantismo, se lanzaron a un estudio serio de diferentes estéticas poco transitadas. Uno de estos senderos, que tímidamente comienzan a ser transitados es el de las expresiones rituales de las comunidades prehispánicas en nuestro continente. La antropología surge como un auxiliar eficaz en esta tarea de recuperar discursos relegados, sumergidos en las fiestas, concebidas como lugar de articulación, convivio e intercambio.
Estos encuentros (me refiero al congreso) ¿son vitales a la hora de repensar viejos paradigmas y avanzar sobre nuevos debates en torno al lenguaje teatral actual?
Los encuentros de tipo son fundamentales para la circulación de nuevas herramientas de análisis y para el debate generador de conocimiento original, como síntesis de lo aportado desde la praxis escénica y el estudio de la misma. Los viejos discursos diletantes o esquemáticos han dejado lugar a una búsqueda de visiones múltiples no excluyentes. Estamos viviendo en Latinoamérica un fenómeno interesante desde el área de la investigación. Ya no se trata de copiar o adaptar bases epistemológicas europeas, muchas veces incapaces de satisfacer nuestra pesquisa. Por el contrario, se están instrumentando bases epistemológicas propias, sin caer en chauvinismos baratos, pero con el poder de interpretar los productos locales. Productos artísticos que provienen del trueque, de la articulación de diversos esquemas míticos. Desde estas posiciones revisamos los viejos paradigmas y nos alejamos de cánones impuestos acríticamente. El objetivo no es pretender agotar el objeto de estudio, sino actualizar y ampliar los instrumentos con que contamos para dar respuestas concretas a nuevos y genuinos interrogantes, siempre mejorables en próximas visitas. El pensarnos, nos aleja de los criterios caducos y sin aplicación válida a la comprensión de las nuevas expresiones escénicas.
Septiembre de 2011